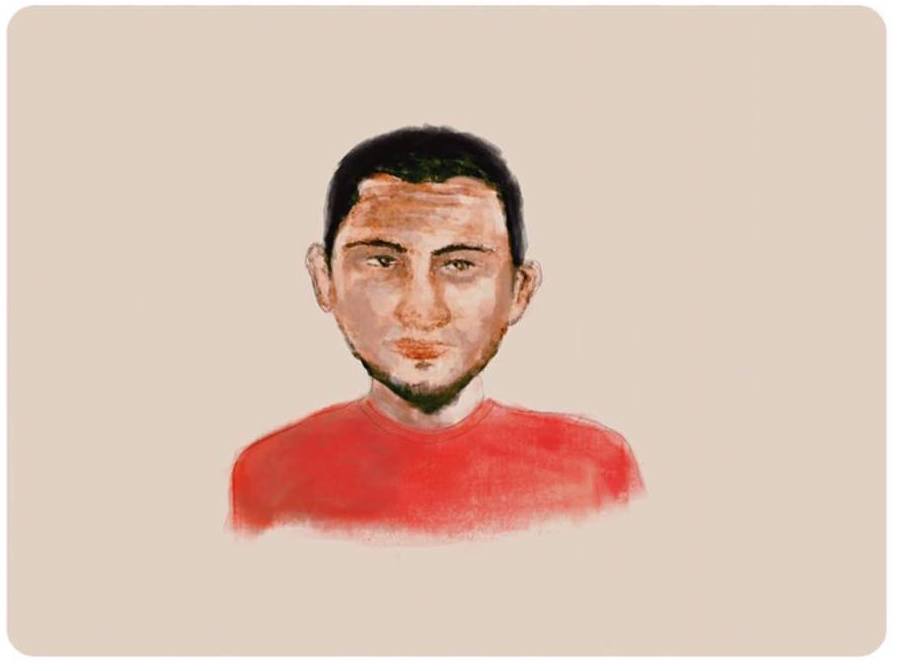Tras la primera entrega de Retratos hablados vino una seguidilla de mensajes inesperados y que interpreto y siento como una ola de afecto de gente que ni siquiera conozco. Recibí abrazos y saludos de personas visiblemente conmovidas; historias similares y distintas; desahogos sobre el horror de la muerte violenta de familiares y amigos; y, aunque pocas, también preguntas comprensibles pero afiladas sobre mi hermano, sobre su caso, y sobre si el Estado “de verdad se iba a poner a matar así a unos muchachos”. También yo me lo he preguntado muchas veces.
Después vino una temporada de silencio personal y en redes, atada a varios meses de trabajo profundo sobre el caso, más allá de los relatos cercanos de familiares y amigos. Por primera vez en diez años me vi con la madre de uno de los chicos que murió con mi hermano y que es, hoy, la única persona que no se acobardó en todo este tiempo y que inició una serie de acciones legales que nos permiten hablar de la “ejecución extrajudicial” en un caso que, para cuando ocurrió, ni siquiera se sabía qué era eso de los “falsos positivos”. En paralelo mantuve “correspondencia” con la Fiscalía: un hilo largo y espaciado de comunicaciones llenas de códigos y peros que, en esencia, no decían nada. Y, tras cuatro meses de seguir ese hilo, en el que me pidieron hasta demostrar el parentesco con mi hermano -lo que me implicó increíbles maromas para conseguir su registro civil-, recibí todo lo que esa entidad “tiene” sobre la muerte y enjuiciamiento público de mi hermano (declarado terrorista en medios nacionales e internacionales al otro día de su muerte): un documento de dos páginas con una hipótesis sobre la que no hay registrada ni una sola prueba ni testimonio; un investigador asignado que murió hace ocho años; y un proceso sobre el que ni siquiera abrieron una investigación formal. En suma, una bofetada.
Además, hice un juicioso rastreo en archivos de prensa que me reveló casos y casos calcados de estudiantes muertos en explosiones y culpabilizados de su propia muerte. Lo curioso no es solo eso. Buena parte de los casos se registran en contextos específicos: una semana después de algún hecho violento cuyo autor se desconoce y que luego se achaca a esos estudiantes; años coyunturales en los que se registra un pico de esos casos (elecciones, inicio del gobierno Uribe, año de la reelección -en el que murió mi hermano-, fin de su periodo). Varios de ellos, además, son la cúspide de otros en los que los estudiantes no mueren, pero terminan inmersos en procesos judiciales dudosos y llenos de irregularidades. Y las preguntas, como las del inicio, son siempre las mismas: ¿por qué? ¿Por qué ellos? ¿Será que el Estado sí se iba a poner a matar así a unos muchachos? Las respuestas son muchas y distintas en cada caso: por militantes; por su rebeldía adolescente y exacerbada; por ingenuos; por denunciar irregularidades en sus universidades; por tirapiedras; por adelantar acciones que bordean lo ilegal, mas no necesariamente lo criminal; porque sí y porque no. De esos hay un solo caso en el que se reconoció oficialmente la participación de paramilitares en asocio con agentes del Estado. Pero no más. Son, vistos en su momento, casos aislados.
Mas no lo son y en eso trabajo. Lo que veo es un proceso de exterminio sistemático de estudiantes y una lucha campal -y clandestina- en colegios y universidades (no sólo públicas) que va más allá de lo que siempre se ha dicho: “cosas de capuchos” e “infiltraciones de la guerrilla”. Veo la muerte y judicialización de cientos de estudiantes, como en las dictaduras de Argentina y Chile, como recientemente en México; sólo que aquí, dicen, hemos vivido siempre en democracia. Veo algo más que casos aislados que no se han relacionado ni documentado y que siguen ocurriendo al interior de universidades y colegios y que se han recrudecido con la coyuntura de los acuerdos (raro, ¿no?). Y todo esto lo vi mientras en La Habana se hablaba de “firmar la paz” con las Farc, hecho del que me enteré el mismo día del anuncio dado mi aislamiento.
Luego vino el plebiscito, sobre el que en un arranque de atarlo a mi trabajo de los últimos meses quise generar un contenido ilustrado sobre los acuerdos. Mi intención era hacer un trabajo juicioso y pausado sobre algunos temas puntuales, contrastando fuentes e implicaciones, y apoyándome en gente que supiera interpretar la letra menuda (algo que se me escapa). Hice el anuncio en Twitter, recibí un apoyo inmenso pero, a la vez, me estrellé. Todos (llenos de buena voluntad y las mejores intenciones) querían cosas para ya. ¡Hay que hacerlo pronto porque el plebiscito es el 2 de octubre! Yo apenas si sabía cuándo era el plebiscito. No me interesaba hacer pedagogía de los acuerdos ni materiales lindos sobre por qué votar SÍ -o NO-. Y aunque me parecen válidos y admirables los esfuerzos por hacer comprensible algo que parece tan ajeno y tan lleno de tecnicismos, hacerlo bajo la presión electoral supone simplificar lo que no se puede simplificar (o, por lo menos, no sin pasar por encima de miles de dolores). Entonces renuncié a mi idea -o a la idea de hacerlo en este momento- y seguí “en lo mío”, con la presión latente de la coyuntura sobre la que “hay que” tomar posición, sobre la que “hay que” votar y sobre la que, si eres “víctima”, “hay que” votar SÍ – o NO-. Y la verdad, toda mi verdad, es que no sé.
Sé que hay buenas razones para respaldar este proceso y lo respaldo. Pero atar ciertas luchas a la coyuntura del acuerdo y el plebiscito también es simplificar. Un simplificar que pasa por etiquetar y meter en una misma bolsa el universo amorfo de las “víctimas”, “la justicia”, “la verdad”, “la reparación”, todas promesas de una no suficientemente cuestionada “justicia transicional”. En virtud del llamado entusiasta de la paz, se nos ha invitado a “creer”, a votar SÍ prescindiendo de la revisión de las minucias (porque son solo eso, minucias técnicas que se resuelven con la práctica). Sé que algunos se han sentido ofendidos por lo que digo (y me disculpo por no saberlo expresar), pero ver las minucias como algo “menor” y “técnico” es fácil de decir cuando no se tienen las entrañas comprometidas. No digo que no nos importe. A la mayoría nos importa y por eso leemos y preguntamos y por eso muchos saldrán a votar. Solo que esas “minucias técnicas” sobre “justicia transicional”, “comisiones”, “jurisdicciones de paz”, “verdad”, “reparación”, “víctimas”, se traducen en procesos concretos, inconclusos, sentencias larguísimas, limbos jurídicos y burocracias que instrumentalizan “el dolor” -o los dolores- (todos ajenos así tengamos el propio).
Los logros de estos acuerdos no son menores y los respaldo. Mas no puedo -ni sé cómo- asumir una postura contundente en términos electorales que concilie los beneficios visibles y expectativas optimistas del SÍ, sin darle la espalda, por ejemplo, a la pregunta incómoda por los cerca de 400 secuestrados que seguirían en poder de las Farc -que, instrumentalizados, son una cifra, pero que en realidad son personas corrientes que pertenecen a familias que vi y conocí cuando pasaba mis noches de sábado leyendo al aire sus mensajes en “Voces del secuestro”-. No puedo -ni sé cómo- asumir una postura contundente en términos electorales que concilie el darle la cara a ellos sin darle la espalda a todos los que, de verdad, les cambiará la vida este proceso.
Por lo demás, no puedo ser una entusiasta de la paz: creo que lo que se viene es una guerra sucia cada vez más clandestina –ya está pasando-. Sin embargo, el poco entusiasmo no es sinónimo de apatía o retirada. Dice un amigo anarquista (como lo fueron mi hermano y mi abuelo) que el resultado es insubstancial para nosotros, pues seguiremos actuando para hacer “la paz” una realidad desde la cotidianidad. Aquí sigo (y Retratos hablados también).