Alejandro Gaviria, exministro de salud y actual rector de una de las universidades más prestigiosas del país, ha escrito sobre la pandemia. No es la primera vez que lo hace. Antes nos ha invitado a considerar el fallido modelo inglés de cultivar la inmunidad de rebaño (que casi le cuesta la vida al mismísimo primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson). Ahora, en su más reciente columna publicada en El Tiempo, se ocupa de la conveniencia o no de las cuarentenas prolongadas a la luz de lo que, en apariencia, podría ser un dilema ético. Y lo hace con una falsa pátina de compasión y mesura, muy habitual en sus intervenciones. No hay tal y veremos por qué.
Gaviria no quiere escribir sobre el futuro, como ya otros han hecho, sino proponer “una especie de reflexión moral” sobre tres dimensiones de la coyuntura: 1) los orígenes o explicaciones posibles sobre “todo esto”; 2) las soluciones o alternativas frente a ello; y, 3) los dilemas éticos que entrañan estas soluciones. Tales dilemas son, a su parecer, muy complejos, y bien podríamos evadirlos en un acto de cobardía política. Aunque no importa, al final tendremos que enfrentarlos.
Sobre el origen de “todo esto”, Gaviria nos dice lo que cree y lo que no: no cree que “esto” sea una venganza de la naturaleza, pero sí la consecuencia de ser una especie tan numerosa e interconectada. No cree que los seres humanos seamos, en sus palabras, una plaga; pero sí que el virus, también en sus palabras, es un invasor. No cree que la naturaleza elija ser vengativa, aunque sea cruel. La crueldad hace parte de la naturaleza misma, y el ser humano hace parte de esa Naturaleza (¿quizás debemos suponer, entonces, que no hay nada malo en la crueldad humana frente a la que, como creen los moralistas, la naturaleza se rebela?).
Gaviria cita a Houellebecq, que a su vez cita un párrafo de Schopenhauer, quien a su vez cita lo que cuenta el conocido naturalista Junghum sobre una escena dantesca que vio en Java: un campo cubierto de osamentas que creyó un campo de batalla.
En realidad, eran los esqueletos de grandes tortugas de cinco pies de largo y tres de alto y de ancho que, al salir del mar, toman ese camino para depositar sus huevos y son atacadas por perros salvajes que, uniendo sus fuerzas, las vuelcan, les arrancan el caparazón inferior y las conchas del vientre y las devoran vivas. Pero a menudo, en esos momentos, aparece un tigre y se abalanza sobre los perros. Esta desoladora escena se repite miles y miles de veces, año atrás año; para eso han nacido esas tortugas.
Para eso han nacido estas tortugas: para ser depredadas. Del mismo modo en que los perros han nacido para depredarlas con crueldad y ser depredados por los tigres. Esa cadena, que es la jerarquía de la crueldad, no es buena ni mala, justa o injusta. No lo es, porque, ya está visto, nada de esto es una fábula. La jerarquía de la crueldad, de repente tan evidente, desaparece cuando Gaviria se refiere a la especie humana.
Somos muchos y hemos ocupado buena parte del planeta; además, estamos interconectados de una manera casi increíble. Bastaría con examinar, por ejemplo, una prenda de vestir para darnos cuenta de que los materiales (las tintas, los hilos, los botones, la tela, etc.), involucran la cooperación de medio mundo. Esta cooperación ha tenido efectos positivos sobre nuestro bienestar material, pero, al mismo tiempo, nos ha hecho más vulnerables. La pandemia es probablemente una consecuencia de todo esto: somos una especie tan numerosa e interconectada que íbamos a ser invadidos en algún momento.
Las relaciones de poder propias del sistema de producción capitalista (un sistema depredador de tigres, perros y tortugas) no se presentan bajo la mirada de la crueldad y la explotación, sino de la cooperación. Tal vez sea demasiado descarnado decir que quienes trabajan esclavizados en las maquilas han nacido para eso, y sea más digerible (menos ¿inhumano?) suponer que todos los seres humanos, que somos muchos, ocupamos por igual buena parte del planeta y cooperamos entre sí para disfrutar, también por igual, de los efectos positivos que esta cooperación ha tenido sobre nuestro bienestar material. Gaviria expone la sociedad como si se tratase de la pequeña fábrica de alfileres del ejemplo de Adam Smith. Asume que las tortugas de este sistema se someten a la explotación (cooperan) guiadas por el objetivo de producir más ropa (o alfileres) y no, como realmente ocurre, por la pulsión natural de la supervivencia. Parece que Gaviria, como esa otra especie llamada “tecnócrata”, no solo gusta de citar sin contexto las interpretaciones que otros hacen de los autores originales, en lugar de remitirse a la fuente primaria (como Houellebecq con Schopenhauer), sino que también prefiere convertir en norma sus forzadas lecturas. También asume que la mal llamada cooperación ha traído un único efecto negativo: el de hacernos más vulnerables. No se detiene, sin embargo, en esas condiciones de vulnerabilidad, en sus jerarquías. Gaviria evade la discusión ética que promete. Y lo hace, quizás, por la razón que él mismo advierte al inicio: cobardía política.
La vulnerabilidad es el precio que debemos pagar por la cooperación y la interconectividad. Una vulnerabilidad manifiesta en la pandemia ocasionada por un virus invasor. Como invasor, el virus irrumpe con fuerza para ocupar el lugar que no le pertenece. Lo hace del mismo modo en que las familias desplazadas ocupan las periferias de las ciudades, esas que llamamos “barrios de invasión” y que, por cierto, justo durante esta emergencia están siendo desalojadas, expulsadas como el más temido de los virus.
Gaviria nos propone una distinción “sutil, pero importante”:
Una cosa es el llamado a cuidar nuestro planeta, a la sostenibilidad, a la conservación, a nuestra responsabilidad ética de preservar la biodiversidad por razones que incluso trascienden nuestro bienestar; otra cosa muy distinta es darle una interpretación casi religiosa a la pandemia, decir que lo merecíamos, que la Naturaleza está asumiendo una posición de legítima defensa.
Como el virus es el invasor, y no nosotros, la naturaleza no tiene nada que reclamar ni defender (¡habrase visto, los pájaros tirándoles a las escopetas!). Su distinción me recuerda lo dicho recientemente por la alcaldesa de Bogotá sobre esos que habitan los barrios de invasión: “no entregaremos ayudas bajo presión o vías de hecho”. Una cosa es que pensemos en “los más humildes” por razones que incluso trascienden nuestro bienestar, otra muy distinta es asumir que pueden asumir una posición de legítima defensa (¡desagradecidos!).
Esto es lo que Gaviria cree y no sobre el origen de “todo esto” que, por supuesto, se refiere únicamente al virus y no a las condiciones estructurales que hacen que este nos paralice. También confía en que la ciencia logrará explicar con detalle el origen del virus, que no supone un peligro definitivo para la especie humana. Sobreviviremos como los tigres que somos en esta jerarquía de la crueldad.
Gaviria da paso, entonces, a su segunda y tercera promesa: hacer una reflexión moral sobre las soluciones o alternativas para hacer frente a esta coyuntura y sobre los dilemas éticos que estas entrañan. Para ello nos habla ambigüamente de dos tipos de sufrimiento, sin que detalle en qué consisten y cuál es o no evitable. Solo nos da pistas: dice que el debate global está enfocado en minimizar el sufrimiento evitable. ¿Por qué, si es evitable, solo se minimiza? Suponemos que se refiere al contagio masivo por coronavirus y a las muertes que ocasiona, aunque la descripción le quede a la pobreza: ese sufrimiento evitable que nadie quiere erradicar sino disminuir. Gaviria no cree que el virus invasor se vaya así como así, por obra y gracia de una vacuna o un fármaco. “Probablemente existirán avances incrementales, nuevas medicinas que nos ayudarán en el proceso de adaptación, pero no resolverán todo el problema”. De nuevo, justo como ocurre con la pobreza.
Las cuarentenas no resuelven el problema, simplemente compran tiempo para la preparación y la reflexión. Los gobiernos enfrentan ahora una decisión más difícil, no entre la vida y la economía, sino entre las muertes por el coronavirus y las muertes y vidas arruinadas por la pobreza, otras enfermedades, el hambre, el hacinamiento y las consecuencias psicológicas de un encierro de muchos meses. La política social no resuelve plenamente el dilema. No puede hacerlo.
Gaviria asume la inevitabilidad de estas muertes como si todas ellas fueran igualmente ineludibles. Es decir, como si fuesen el resultado de fenómenos de comportamiento similar. Pero no lo son. La pobreza, el hambre y el hacinamiento, por ejemplo, no son enfermedades. Dañino es verlas como tal. Las enfermedades no se deben a unos responsables, aunque logremos en muchos casos identificar algunas de sus causas. Hay factores genéticos y ambientales que pueden hacernos más propensos a ellas y hábitos que nos ayudan a evitarlas. Pero no hay cómo esquivar del todo la enfermedad. Ni el más saludable de los estilos de vida nos hace exentos de ella. No ocurre así con la pobreza. Conocemos claramente sus causas y podemos señalar a sus responsables. No es, como dice Gaviria de la especie humana y del coronavirus, “el resultado de miles de contingencias imprevisibles”. Igualar estas muertes esquiva una vez más el debate ético. Tal vez por ello resulta fácil reconocer el fracaso y la incapacidad de las políticas sociales de un modelo que nunca se cuestiona.
Bajo ese modelo es posible la existencia de unos países desarrollados para los que, según Gaviria, no hay tal dilema. No ocurre así en los países que no se atreve a llamar pobres, sino “en desarrollo”, donde la defensa de una cuarentena estricta supone, según él, una suerte de incoherencia:
Protege las víctimas más visibles, las de Covid-19 (los acumulados aparecen todos los días en todas partes) e ignora simultáneamente a las víctimas invisibles como consecuencia de una medida que ha perturbado la vida de todos y, en particular, de los más vulnerables. […] Las cuarentenas prolongadas, como lo afirmaron esta semana dos investigadores de la Universidad de Harvard, Richard Cash y Vikram Patel, pueden hacer mucho más daño que bien, incrementan el sufrimiento evitable y atentan contra la equidad y la justicia social.
Asume, pues, que hay unas víctimas cuya visibilidad está dada por la exposición mediática y constante como cifra. Nada más errado. ¿O acaso son visibles los líderes sociales asesinados solo porque actualizamos a diario el contador del genocidio? ¿No han sido las cifras de la pobreza y su caprichosa definición las que han aplanado a fuerza (y solo en el papel) la curva de la miseria? Gaviria nos dice, amparado en “los expertos”, que las cuarentenas son nuestro nuevo mal. De repente, logran en tan solo un mes incrementar la inequidad y la injusticia social aunque, según la OCDE, en condiciones normales nos tome once generaciones salir de la pobreza (unos 330 años).
Finalmente, Gaviria nos dice que los dilemas éticos no tienen una solución fácil. Y como no es fácil y las cuarentenas pueden también causarnos mucho daño, propone una vía intermedia, para él necesariamente utilitarista, aunque vergonzosa:
Una apertura prudente, con más pruebas, metas claras que obliguen a regresar al confinamiento cuando la utilización hospitalaria esté cerca del límite, que tenga en cuenta las diferencias territoriales, ponga una atención especial en ancianatos, cárceles y hospitales, promueva el distanciamiento físico y presenta de manera clara la información y los modelos es probablemente la mejor solución.
Una apertura prudente que requiere la intervención de la política social. Esa que, líneas antes, ha declarado incapaz de resolver el dilema. Pero quiero ir más allá: ¿lo que plantea Gaviria es realmente un dilema ético? Los dilemas éticos son problemas decisorios entre dos imperativos morales posibles sin que ninguno sea necesariamente más deseable. Por ejemplo, puedo elegir robar un medicamento costoso para salvar la vida de alguien o sacrificar la vida de esa persona a cambio de mantenerme firme al principio de no robar.
El dilema de Gaviria nos enfrenta a dos escenarios: alargar la cuarentena total para evitar las muertes por coronavirus, aunque eso implique sacrificar a algunos (los que morirán a causa de la pobreza, el hambre, el hacinamiento, etc.); o permitir la reactivación del sector productivo para evitar estas muertes, aunque eso implique poner en riesgo a la mayoría por cuenta del coronavirus. El problema es que ninguno de ellos es un imperativo ético. Lo sería si una u otra opción nos obligara a elegir, como plantea Gaviria, entre salvar la vida de algunos (los invisibles) y la vida de la mayoría (los visibles). No es así, los sacrificados en uno y otro caso son los mismos y, como plantea de raíz, es imposible salvarlos. Si bien el virus no hace distinciones por sí mismo, su letalidad no es ajena a las condiciones de pobreza. La cuarentena es sostenible solo para quien, como Alejandro Gaviria, no tiene que elegir entre morir por el virus o morir de hambre (y es sostenible, claro, porque hay tortugas que nacieron para soportar la cadena depredadora de perros y tigres); del mismo modo en que la apertura gradual significará el fin de la cuarentena solo para quien, además de enfrentar el riesgo de contagio, tiene que volver a la calle, al ruedo del sistema productivo, para no morir de hambre.
A las vulnerables tortugas, visibles e invisibles por igual, les queda un consuelo que Gaviria, con natural crueldad, pone en palabras de Nicanor Parra: “Todo hombre es un héroe por el solo hecho de morir. Y los héroes son nuestros maestros”. Para fortuna de quienes concentran la riqueza, los tigres no nacieron para ser seducidos por esta gloria común.



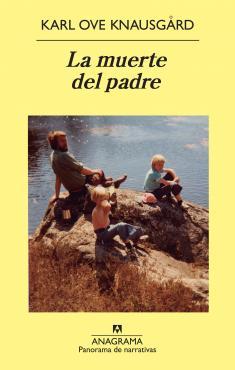 Cuentan las reseñas que en otoño del 2009, Karl Ove Knausgård se lanzó a un proyecto literario ambicioso: escribir los seis libros de su autobiografía, conocidos como Mi Lucha. Pero decir esto de forma tan escueta no es hacerle honor al resultado. Al menos en su primera entrega, La muerte del padre, Knausgård logra hacer un relato poderoso y sutil que parece desprovisto de toda ambición.
Cuentan las reseñas que en otoño del 2009, Karl Ove Knausgård se lanzó a un proyecto literario ambicioso: escribir los seis libros de su autobiografía, conocidos como Mi Lucha. Pero decir esto de forma tan escueta no es hacerle honor al resultado. Al menos en su primera entrega, La muerte del padre, Knausgård logra hacer un relato poderoso y sutil que parece desprovisto de toda ambición.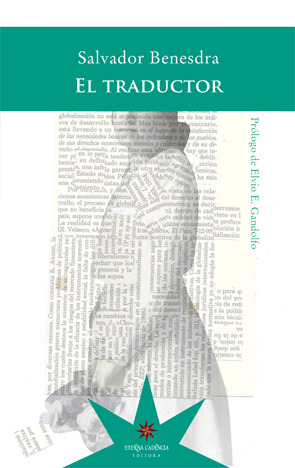
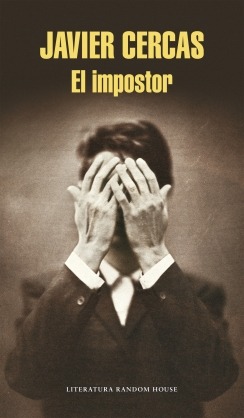
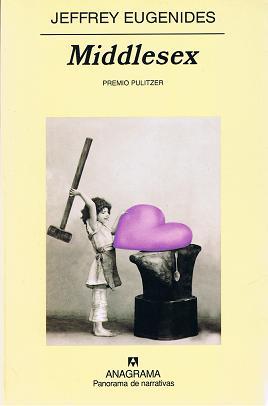 Entre cada una de las tres novelas de Eugenides hay exactamente nueve años. Esto, para mí, da una idea del tipo de escritor que es: lento, metódico y técnico. Podría equivocarme, pero Middlesex me dio justo esa impresión. Eugenides deconstruye la historia de un intersexual –Cal como hombre, y Callie como mujer– y la de la saga familiar que le antecede; aunque, una vez más, este es el tema superficial. De Esmirna a Berlín, pasando por Detroit y San Francisco, Eugenides elabora una novela cuidada y compacta sobre la construcción de la identidad (sexual, cultural, de clase), sobre la genética y sus influjos, sobre la diáspora y la literatura de puerto.
Entre cada una de las tres novelas de Eugenides hay exactamente nueve años. Esto, para mí, da una idea del tipo de escritor que es: lento, metódico y técnico. Podría equivocarme, pero Middlesex me dio justo esa impresión. Eugenides deconstruye la historia de un intersexual –Cal como hombre, y Callie como mujer– y la de la saga familiar que le antecede; aunque, una vez más, este es el tema superficial. De Esmirna a Berlín, pasando por Detroit y San Francisco, Eugenides elabora una novela cuidada y compacta sobre la construcción de la identidad (sexual, cultural, de clase), sobre la genética y sus influjos, sobre la diáspora y la literatura de puerto.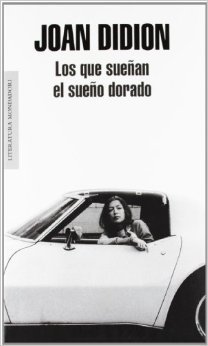 El año pasado tuve un interés particular por la narrativa periodística norteamericana, tan desconocida para mí. Los que sueñan el sueño dorado, sin embargo, es más que eso: arranca con una especie de crónica y continua con textos cortos inclasificables. Todos ellos tienen un rasgo común marcado por el estilo, el humor, la inteligencia y la capacidad de conectar las anécdotas de una escritora –a veces primeriza, a veces consagrada– con el territorio y su tiempo. Didion escribe como si le resultara fácil, aunque no deje de confesarnos lo mucho que le paraliza pasar semanas sin completar un solo párrafo; y lo hace, también, con todas sus manías, patologías y obsesiones, profundizando allí donde solo vemos un cuerpo de agua, un dolor de cabeza o una película de llaneros.
El año pasado tuve un interés particular por la narrativa periodística norteamericana, tan desconocida para mí. Los que sueñan el sueño dorado, sin embargo, es más que eso: arranca con una especie de crónica y continua con textos cortos inclasificables. Todos ellos tienen un rasgo común marcado por el estilo, el humor, la inteligencia y la capacidad de conectar las anécdotas de una escritora –a veces primeriza, a veces consagrada– con el territorio y su tiempo. Didion escribe como si le resultara fácil, aunque no deje de confesarnos lo mucho que le paraliza pasar semanas sin completar un solo párrafo; y lo hace, también, con todas sus manías, patologías y obsesiones, profundizando allí donde solo vemos un cuerpo de agua, un dolor de cabeza o una película de llaneros.

